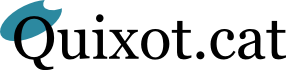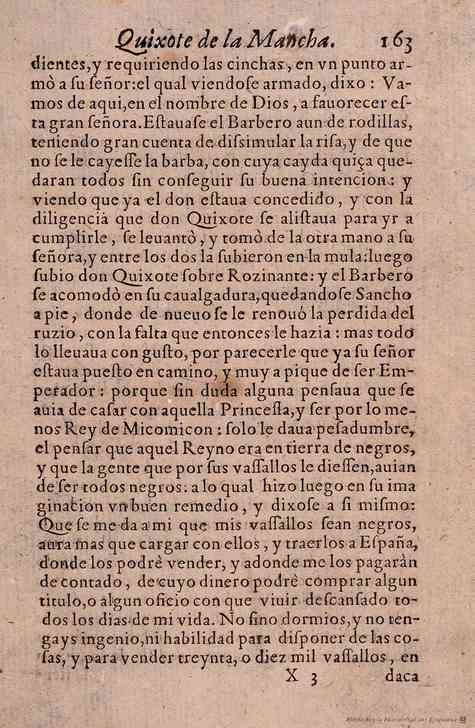dientes, y, requiriendo las cinchas, en un punto armó a su señor; el cual, viéndose armado, dijo:
-Vamos de aquí, en el nombre de Dios, a favorecer esta gran señora. Estábase el barbero aún de rodillas, teniendo gran cuenta1 de disimular la risa y de que no se le cayese la barba, con cuya caída quizá quedaran todos sin conseguir su buena intención; y, viendo que ya el don estaba concedido y con la diligencia que don Quijote se alistaba2 para ir a cumplirle, se levantó y tomó de la otra mano a su señora, y entre los dos la subieron en la mula. Luego subió don Quijote sobre Rocinante, y el barbero se acomodó en su cabalgadura, quedándose Sancho a pie, donde de nuevo se le renovó la pérdida del rucio3, con la falta que entonces le hacía; mas todo lo llevaba con gusto, por parecerle que ya su señor estaba puesto en camino, y muy a pique4, de ser emperador; porque sin duda alguna pensaba que se había de casar con aquella princesa, y ser, por lo menos, rey de Micomicón. Sólo le daba pesadumbre el pensar que aquel reino era en tierra de negros5, y que la gente que por sus vasallos le diesen habían de ser todos negros; a lo cual hizo luego en su imaginación un buen remedio, y díjose a sí mismo: -¿Qué se me da6 a mí que mis vasallos sean negros? ¿Habrá más7 que cargar con ellos y traerlos a España, donde los podré vender, y adonde me los pagarán de contado, de cuyo dinero podré comprar algún título o algún oficio con que vivir descansado todos los días de mi vida? ¡No, sino dormíos, y no tengáis8 ingenio ni habilidad para disponer de las cosas y para vender treinta o diez mil vasallos en